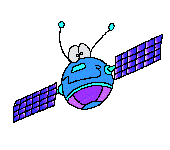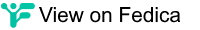El italiano Fabrizio Chiodo es profesor de Química en la Universidad de La Habana y encabeza la lista de colaboradores extranjeros que participan en el desarrollo de dos vacunas contra el COVID-19 del Instituto Finlay de Cuba: Soberana 01 y Soberana 02.
“La confianza del pueblo es un pilar fundamental de la respuesta cubana a la epidemia”, explicó Chiodo en una entrevista con Sputnik en la que evaluó por qué el escepticismo hacia las vacunas que reina en buena parte del mundo no hace mella en Cuba.
— ¿En qué estadio se encuentran las vacunas que desarrolla Cuba?
Cuba en estos momentos tiene cuatro vacunas candidatas en testeos clínicos, es decir, en fase de pruebas en voluntarios. Yo trabajo en dos candidatas del Instituto Finlay: Soberana 01 y Soberana 02.
La primera está finalizando una combinación de las fases uno y dos, mientras que la segunda está en segunda fase. En cambio, las otras dos candidatas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba están concluyendo la fase uno. Esto no debe preocuparnos porque pensamos concluir la fase tres de Soberana en marzo de 2021.
— En la fase tres, ¿cuántos voluntarios se emplearán?
Creemos que al menos 50 000 personas, pero es un número que todavía estamos discutiendo, ya que nos encontramos frente a un problema técnico porque en Cuba hay una bajísima incidencia de infecciones del SARS-CoV-2. Por lo tanto, una parte de las pruebas clínicas se llevará a cabo en el extranjero.
— ¿Cómo se realizarán las pruebas clínicas?
Exactamente como en los otros países, subdividiendo a los voluntarios en un grupo de control, a quienes se les suministrará un placebo, y otro grupo recibirá la vacuna. La diferencia es que en muchos países, los voluntarios reciben una compensación. En Cuba, se ofrecen espontáneamente porque hay una confianza generalizada en la medicina y la ciencia.
A concrete and nice recap all the Cuban COVID-19 related scientific successes...among them, the different subunit vaccine-candidates in clinical trial...Stay tuned, we are coming!!! Siempre mas @FinlayInstituto @BioCubaFarma https://t.co/YjP3ZqyBNE
— Fabrizio Chiodo (@FabrizioChiodo) January 7, 2021
— Cuba está bloqueada y esto provoca escasez de suministros y recursos. ¿Ha recibido la investigación cubana alguna ayuda o subvención de organizaciones humanitarias y filantrópicas internacionales?
La Fundación Bill y Melinda Gates ha destinado cientos de millones de euros para luchar contra el COVID-19, pero por el momento no se ha destinado ni un centavo a Cuba. La Fundación Gates tiene su sede en Estados Unidos y considera a Cuba un país terrorista, al igual que a los que colaboran con Cuba, como yo.
— Cuba tiene una bajísima incidencia de la infección y ha mostrado la eficacia de su respuesta a la epidemia de COVID-19. ¿Cuál es la clave del modelo cubano?
Salud totalmente pública, biotecnología totalmente pública y una grandísima confianza en este sistema. Un sistema supereficiciente para muchos con un rol clave de la medicina territorial. Si en Cuba le pides a un niño que describa a su familia, te hablará del papá, la mamá, los hermanitos y las hermanitas y del médico de la familia. Esto ha permitido un confinamiento con medidas de seguimiento casa por casa. Cuba, con 11 millones de habitantes, ha tenido poco más de 140 muertes por COVID-19.
Un ensayo de eficacia, depende del número de casos que aparezcan, como en Cuba tenemos la enfermedad bajo control, es difícil predecir en qué escenario aparecerán 50 a 100 casos. Se debe lograr un ensayo donde haya un riesgo constante de aparición de casos en control y vacunados. pic.twitter.com/nT2KtZRoFV
— Instituto Finlay (@FinlayInstituto) December 14, 2020
— Destacó la confianza del pueblo cubano en la medicina. Le hubiera preguntado si hay movimientos de escépticos hacia la ciencia y las vacunas en Cuba, como en muchos países, pero a estas alturas le pregunto ¿por qué hay confianza en Cuba y no en otros lugares?
En Italia, la ciencia aparece en televisión como algo masónico, como si la ciencia fuera solo para pocos. Esto ha llevado a una cascada de gente que duda. Duda porque no cree en la política y duda porque el modelo económico provoca deliberadamente esas dudas.
En Cuba, la ciencia está al servicio del pueblo. En la televisión hay programas de divulgación de alto nivel. Si a todo el pueblo se le permitiera entender el lenguaje científico con facilidad, si el científico saliera en la televisión, como sucede en Cuba, explicando cómo funcionan las vacunas de manera popular, no habría escepticismo ni desconfianza.
— Desde Sicilia han solicitado una brigada de médicos cubanos que ya ha operado en Bérgamo y Cremona. ¿Por qué Cuba echa una mano?
Fidel Castro encomendó una misión a la nueva generación de médicos cubanos resumida en el concepto clave “médicos, no bombas”: Cuba debe ser un país exportador de solidaridad, no de guerra.
La intervención de los médicos cubanos en Italia no es nada extraño, surge de este principio. Las brigadas Henry Reeve de médicos y enfermeras cubanos han operado en casi 40 países diferentes, incluida Italia, como lo hicieron durante la epidemia de ébola en África o el huracán Katrina en Estados Unidos.
— ¿Qué se puede aprender del sistema cubano?
Hemos visto que un sistema de salud privatizado no resiste el estrés de una pandemia, conduce a decisiones éticas muy difíciles y a injusticias. Lo que se puede aprender del modelo cubano es que la salud debe ser pública.
 |
| Brigada médica cubano que partió a combatir la COVID-19 en Italia. Foto: AFP. |
_______________________
(Tomado de Sputnik)